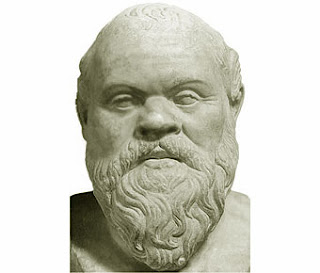Hace unos días tuvimos un seminario en mi departamento sobre la consideración moral de los animales, un tema que está ganando interés en los últimos años. No voy ahora a comentar esta cuestión, a la que me referiré en próximas entradas, sino la base ética que el conferenciante aducía para respaldar su postura favorable a esa consideración. Los animales superiores tienen un sistema nervioso suficientemente desarrollado como para sentir placer y dolor, por lo que infringirles dolor supone un atentado a su dignidad intrínseca.
Independientemente de la solidez ética del argumento, no cabe duda que lo mismo cabe afirmar también de los embriones humanos, que a partir de pocas semanas de vida tienen un desarrollo fisiológico incuestionable. Así las cosas, cualquier animalista debería ser contrario al aborto, simplemente por pura coherencia con su argumento de base, aunque me temo que no es el caso de muchos de ellos.
Como decía, no quiero ahora extenderme en ese argumento, sino reflexionar sobre los distintos planteamientos que justifican una defensa integral de la vida humana. Por un lado, estarían los que piensan que se basa en ser creado a imagen y semejanza de Dios, por tanto dotado de un valor espiritual único. Por otro, los que consideran que los derechos humanos son aplicables universalmente, siendo el más básico el derecho a la vida. Por otro, los que aman la vida en todas sus manifestaciones, por tanto también la humana. Por otro, los que consideran que causar la muerte directamente nunca es legítimo jurídicamente, ya sea por ser fruto de un posible fallo judicial -que sería no enmendable en la pena capital-, ya por ser una forma de venganza inaceptable en un estado de derecho.
Ese enfoque jurídico es el meollo del libro que ha publicado recientemente Manuel Iglesias en la editorial Digital Reasons. El libro se denomina:"En defensa de la vida. Alegato contra la pena de muerte", y supone una reflexión lúcida sobre la historia de la pena capital, sus partidarios y detractores, para culminar mostrando las bases jurídicas y éticas que aconsejan abolir esta pena extrema, que todavía se aplica en varios países del mundo. Un libro de indudable interés, que fundamenta un consenso bastante generalizado en las sociedades occidentales (excepción hecha de EE.UU, donde algunos estados la mantienen), y augura una pronta eliminación universal de una práctica que debería haber ya desaparecido. Ojalá que también lo haga el aborto, que también supone -desde el punto de vista biológico y ético- la eliminación de un ser humano amparada por la ley.
Independientemente de la solidez ética del argumento, no cabe duda que lo mismo cabe afirmar también de los embriones humanos, que a partir de pocas semanas de vida tienen un desarrollo fisiológico incuestionable. Así las cosas, cualquier animalista debería ser contrario al aborto, simplemente por pura coherencia con su argumento de base, aunque me temo que no es el caso de muchos de ellos.
Como decía, no quiero ahora extenderme en ese argumento, sino reflexionar sobre los distintos planteamientos que justifican una defensa integral de la vida humana. Por un lado, estarían los que piensan que se basa en ser creado a imagen y semejanza de Dios, por tanto dotado de un valor espiritual único. Por otro, los que consideran que los derechos humanos son aplicables universalmente, siendo el más básico el derecho a la vida. Por otro, los que aman la vida en todas sus manifestaciones, por tanto también la humana. Por otro, los que consideran que causar la muerte directamente nunca es legítimo jurídicamente, ya sea por ser fruto de un posible fallo judicial -que sería no enmendable en la pena capital-, ya por ser una forma de venganza inaceptable en un estado de derecho.
Ese enfoque jurídico es el meollo del libro que ha publicado recientemente Manuel Iglesias en la editorial Digital Reasons. El libro se denomina:"En defensa de la vida. Alegato contra la pena de muerte", y supone una reflexión lúcida sobre la historia de la pena capital, sus partidarios y detractores, para culminar mostrando las bases jurídicas y éticas que aconsejan abolir esta pena extrema, que todavía se aplica en varios países del mundo. Un libro de indudable interés, que fundamenta un consenso bastante generalizado en las sociedades occidentales (excepción hecha de EE.UU, donde algunos estados la mantienen), y augura una pronta eliminación universal de una práctica que debería haber ya desaparecido. Ojalá que también lo haga el aborto, que también supone -desde el punto de vista biológico y ético- la eliminación de un ser humano amparada por la ley.