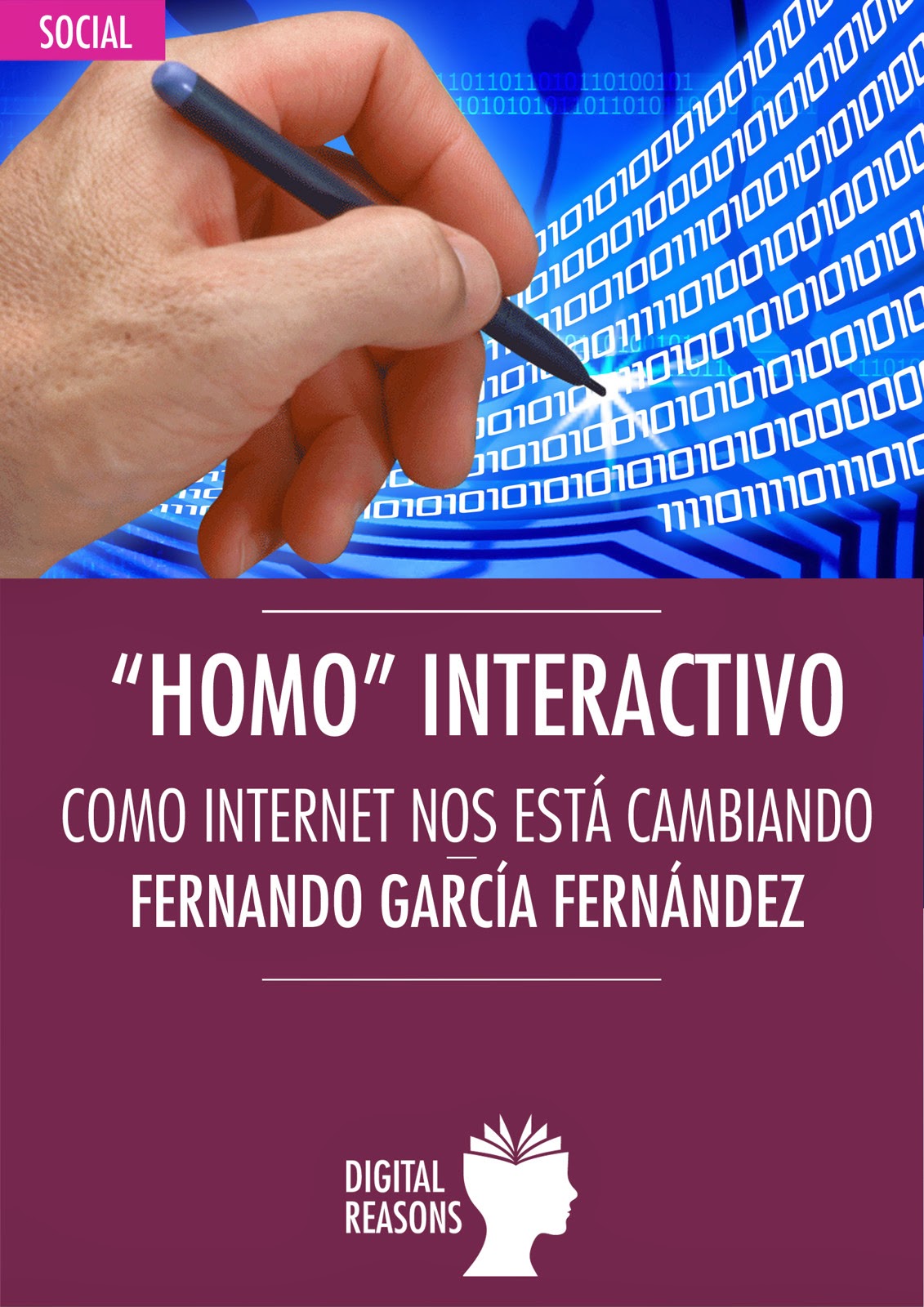Acabo de regresar de un curso de verano donde hemos tratado
distintas cuestiones de ética ambiental. En una mesa redonda en donde se
debatía sobre los animales tienen o no derechos y en qué sentido se aplica esta
atribución, uno de los ponentes trazaba la línea del objeto moral en todos
aquellos seres vivos capaces de sentir, esto es los que tienen el sistema
desarrollado suficientemente desarrollado como para experimentar dolor o
placer. Según este ponente, los animales sintientes merecen consideración moral
y por tanto, en sentido amplio, tienen derecho a recibir un trato similar al
que damos a los seres humanos. No voy ahora a comentar esta posición, sino una
de las preguntas que se hicieron a continuación de las intervenciones: si los
límites de la moral se marcan por la capacidad de sufrir, ¿en el futuro también
las máquinas cibernéticas (llámanse robots, androides o replicantes, como más
nos guste) tendrán esa capacidad y por tanto serán objeto de consideración
moral?
Sinceramente me pareció un tanto grotesca esta posibilidad,
y de entrada me pareció un buen ejemplo de lo que los clásicos denominaban
argumentos “por reducción al absurdo”: si existe la posibilidad de que una
máquina tenga consideración moral (esto es merecedora de deberes éticos por
nuestra parte) en caso de que consigamos construir una que sienta dolor o
placer, entonces es que hemos puesto la frontera de la moral en una línea
equivocada.
No voy a entrar ahora a comentar mi posición sobre la
consideración que merecen los animales, sin duda mucho más generosa de lo que
hemos mostrado tras la revolución industrial, sino más bien a centrarme sobre
qué esperamos que produzca el vertiginoso desarrollo de la tecnología en las
próximas décadas: máquinas que hagan todo tipo de labores mecánicas (esto
parece muy probable), con inmensa capacidad de análisis de información muy
variada (también), con el suficiente conocimiento estructural para traducir
fluidamente entre distintos idiomas (casi, casi ya está), con posibilidades de predicción certera de acontecimientos
futuros (caliente, caliente…)… pero ¿seremos capaces de hacer máquinas que
realmente piensen, que reflexionen, que se auto-reconozcan, que tengan memorias
propias (de su actividad), que sean capaces de experimentar alegría o tristeza?
No sé lo suficiente de tecnología para predecir hasta donde
llegará el progreso cibernético, pero se me hace muy poco probable y, sobre
todo, muy poco deseable que lleguemos a crear seres humanos sintéticos. Al
igual que aplicamos el principio de precaución para tomar con mucha cautela los
avances de la tecnología en la solución de los problemas energéticos (energía
nuclear), alimenticios (transgénicos), médicos (clonación humana, investigación
con embriones…), me parece muy relevante que reflexionemos sobre el tipo de
mundo que se crearía si esa dirección de desarrollo llegara a consolidarse. No
me parece un buen camino para hacer más felices las sociedades que vivimos,
siguen sin arreglar –quizá los enturbien mucho más- los más acuciantes
problemas humanos. Esa búsqueda del
superhombre tecnológico tiene un cierto tufillo de ideología eugenésica de
inicios del s. XX, de tan nefasta memoria. Los seres humanos aunque tenemos
capacidades inmensas somos limitados, y es bueno que lo seamos porque eso nos
ayuda a ser dependientes, relacionales: sin “los demás”, no habríamos llegado
muy lejos.
La tecnología, a mi modo de ver, sirve a las necesidades
humanas, pero no es un fin. La revolución ambiental que tantos pensadores
preconizan pasa por volver a nuestras raíces más profundas, que son naturales,
y el equilibrio ecológico pasa, como la propia raíz del término indica, por
cuida nuestra propia casa, por respetar la ecología humana, por escuchar a
nuestra propia naturaleza. Me parece que estamos otra vez intentando jugar al
"seréis como dioses", tan antiguo como la propia humanidad, alterando
lo que naturalmente hemos recibido, asumiendo que somos capaces de hacer un
mejor diseño que el del mismo Creador